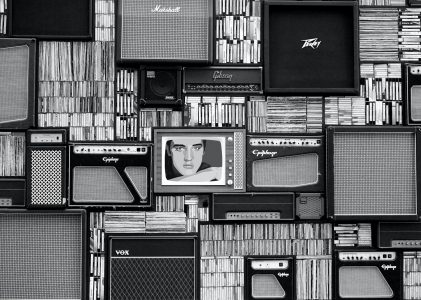A lo largo de la historia van siendo muchas dudas las que surgen para explicar el complejo proceso de la comunicación, los elementos que intervienen como sus alcances y efectos. Alrededor de los años 20 del siglo XX muchos investigadores veían una relación directa entre los medios de comunicación sobre la opinión pública y afirmaban que los primero tenían un impacto directo con el segundo, tanto así, que comenzaron por esbozar teorías como “la aguja hipodérmica” o también bullet theory[1] mencionando que el individuo solamente repite lo que los medios de comunicación afirman.
Para los años de 1940 las investigaciones en el área de comunicación comenzaron a cuestionar la pasividad del receptor de las investigaciones anteriores, como un elemento inerte, sino como alguien más activo y exigente que derivaron en teorías como el análisis de la exposición selectiva que trataba de explicar que los individuos también intervenían al momento de escoger que noticias y cuales no consumía, también fueron los investigadores que se dieron cuenta que existen normas en los grupos sociales que condicionan la forma de ver las noticias y entenderlas por lo tanto no era sólo un proceso individual, sino colectivo. Por último, la existencia de los líderes como elementos filtro del consumo de noticias o actores que influencian directamente en los colectivos para darle un enfoque a las noticias permitieron ver que el receptor no era un elemento pasivo, sino que el proceso era aún más complejo. Estos elementos dieron lugar a una serie de teorías como el modelo de los efectos limitados (Amadeo, 2008).
Si de complejidades hablamos, el auge del acceso a la televisión para el año de 1965 revolucionó el proceso de comunicación cambiando los patrones y la dirección del mismo. La influencia de los medios de comunicación en la opinión pública era evidente y se afirmaba con fuerza, al punto de generar investigaciones que derivaron en la Teoría Two Steps Flow[2] o Knowledge gap[3] que mostraban claramente una tendencia a mostrar que el público receptor del mensaje no era homogéneo. Desde 1970 el enfoque se centró en investigar los efectos que tienen los medios de comunicación sobre la opinión pública y es aquí donde vamos a centrarnos sobre todo en la teoría de la Agenda-Setting y su vinculación con teorías como el Framing y el Priming.
Teoría de la Agenda Setting
La atención de la población sobre determinados temas en desmedro de otros no es reciente, pero logra una madurez con las investigaciones de McCombs y Shaw (1972) quienes le otorgan el nombre de Teoría de la Agenda-Setting, que estudia el impacto de la agenda de temas de los medios en la agenda pública (Dader, 1992). Esta teoría evoluciona con el tiempo dando lugar a otras teorías relacionadas con el establecimiento de una agenda y el efecto en la opinión pública, para 1995 las preguntas se orientaban a saber cómo es que se forma una agenda y si esta tenía una relación con la agenda política (agenda building), además de enfocar la atención hacia el análisis y actitudes que tienen los receptores y cómo ellos enmarcan una gran variedad de asuntos públicos (Semetko, 1995) y este es el grupo donde se enmarcan las teorías de framing y priming.
Estas teorías entendían que no sólo la priorización de los temas era relevante sino los atributos hacia cómo se transmitían estos temas era lo que influye al momento de construir la opinión pública. Es así cómo a partir de esta orientación que toma el estudio de la relación medios – público, McCombs propone un segundo nivel de la Agenda Setting que suma al nivel tradicional y establece que los medios de comunicación pueden influir en qué temas se incluyen en la Agenda Pública, pero aún más importante es cómo estos medios puede influir en la modo en que la gente piensa sobre estos temas (McCombs y Evatt, 1995), pero además, yendo un poco más allá, son capaces de decirles cómo reaccionar frente a ellos (McCombs y Estrada, 1997).
Las investigaciones alrededor de esos años se fueron a cuestionar otros elementos del establecimiento de la agenda y sus efectos. Por ejemplo, Shoemaker y Reese (1991) plantean la duda de qué medios son los que fijan la agenda de los demás medios, ya que no siempre es una organización periodística la que recaba la información del tema de primera mano, sino que se sirve de otras instituciones, creando lo que en sus palabras fueron un intermedia setting. A estas investigaciones se suman aquellas que ponen la atención del público en otros temas, pero con una técnica inversa al de la teoría de Agenda – Setting, se trataría justamente de desviar la atención sobre algunos temas dándoles poca o nula cobertura y priorizando otros, a esto es lo que Wober y Gunter (1988) llamaron agenda cutting.
Para autores como Takeshita (1997) tanto la Agenda Setting como el Framing cumplen y exploran la misma función, es decir la relación de los medios para la definición de una realidad. Pero Amadeo (2008) puntualiza unas diferencias importantes entre estas dos teorías: primero, la Agenda Setting estudia la cantidad de influencia de una mensaje sobre la opinión pública, en cambio la teoría del framing observa los pasos para esa influencia, analiza el proceso, las cogniciones previas del individuo al momento de recibir el mensaje y cómo a partir de este construye su realidad (Jasperson, 1998); segundo, la Agenda Setting estudia los efectos del contenido de los Medios de Comunicación en la Opinión Pública, en cambio el framing estudia los marcos que sostienen la información (Ghanem, 1997).
Teoría del Priming
La teoría del Priming tanto como el Framing tratan de explicar asuntos que la teoría de la Agenda Setting ha dejado sin resolver. Las dos analizan y tratan de entender la dinámica del cambio de opinión del individuo.
El priming significa “preparar a alguien para una situación, de modo que sepan qué hacer, dándoles la información correcta” (Amadeo, 2008). Son Krosnick y Kinder (1990) quienes proponen la teoría del priming y consiste básicamente en entender que a la hora de que el individuo vaya a emitir un juicio, no se nutre de toda la información disponible, sino que toma atajos mentales poniéndose a favor o en contra de una cuestión a partir de estos sesgos. La información que tiene más presente en su memoria es la más sencilla, la más accesible y es la que recibe de los medios de comunicación y son los criterios por los cuales evalúa los temas que son determinados por las noticias que los mismos medios deciden cubrir, no por otras. Así, una mayor atención de los medios a un tema derivaría en que las personas estén más “preparadas”[4] para emitir un juicio. La cobertura televisiva no solo aumenta el conocimiento acerca de los temas, sino que afecta los criterios por los cuales juzga (Willnat, 1997).
Para Iyengar (1987), el priming es un proceso de activación del juicio, gracias al cual la formulación de valores queda influida por la información a la que los medios de comunicación dieron prioridad.
Bibliografía
AMADEO, Belén (2008). Framing: Modelo para armar. En Baquerin de Riccitelli, M. (Ed.), Los medios ¿aliados o enemigos del público? Derivaciones de las teorías de la comunicación surgidas en los setenta (pp. 183-237). Buenos Aires: EDUCA
DADER, José Luis (1992): «La canalización o fijación de la ‘agenda’ por los medios», en A. Muñoz Alonso et al. (eds.), Opinión pública y comunicación política, pp.294-318, Madrid, Eudema Universidad.
GHANEM, Salma (1997): «Filling in the Tapestry: The Second Level of Agenda Setting». En Maxwell McCombs, Donald Shaw y David Weaver (eds.), Communication and Democracy. Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, pp.3-14.
IYENGAR, Shanto y KINDER, David R. (1987): News that Matters, Chicago, The University of Chicago Press.
JASPERSON, Amy E. et al. (1998): “Framing and the Public Agenda: Media Effects on the Importance of the Federal Budget Deficit», Political Communication, 15: 205-224.
KROSNICK, Jon A. Y KINDER, Donald R. (1990): «Altering the Foundations of Support for the President through Priming», American Political Science Review, 84,2: 497-512.
MCCOMBS, Maxwelle; EVATT, Dixie (1995): “Los temas y los aspectos: Explorando una nueva dimensión de la Agenda-setting», Comunicación y sociedad, 8,1: 7-32.
MCCOMBS, Maxwelle; SHAW, Donald (1972): «The Agenda-Setting Function of Mass Media», Public Opinion Quarterly, 36,2: 176-187.
MCCOMBS, Maxwelle.; SHAW, Donald y WEAVER, David (eds.), (1997): Communication and Democracy. Exploring the Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.
SEMETKO, Holli (1995): «Trends in Agenda-Setting Research in the 1990’s», en Comunicación Política. Madrid, Ed. Universitas.
SHOEMAKER, Pamela y REESE, Stephen (1991): Mediating the Message. Theories of Influences on Mass Media Content. Nueva York, Longman.
TAKESHITA, Toshio (1997): “Exploring the Media’s Roles in Defining Reality: From Issue- Agenda-setting to Attribute-Agenda-setting», en M. McCombs et al. (eds.), Communication and Democracy. Exploring Intellectual Frontiers in Agenda-Setting Theory. New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, pp.15-29.
WOBER, Malory y GUNTER, Barrie (1988): Television and Social Control. Nueva Cork, St. Martin’s Press.
WILLNAT, Lars (1997): «Agenda-setting and Priming: Conceptual Links and Differences», en M. McCombs et al. (eds.), Communication and Democracy. Exploring Intellectual Frontiersin Agenda-Setting Theory, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates. pp.51-66.
[1] Teoría desarrollada por Harold Lasswell, quien describía al individuo como un pasivo y a los medios de comunicación como actores que a través de la propaganda inyectaban en la mente del receptor ideas que influenciaban en la formación de su opinión.
[2] Desarrollada por Paul Lazarsfeld quien explicaba que los medios no influyen directamente a una población homogénea, sino que lo hace a través de personas más preparadas que son los líderes de opinión. Son estos que a través de un proceso de persuasión, transmiten a las masas el mensaje que dan los medios de comunicación.
[3] Teoría que explica que el acceso al conocimiento está determinado por la condición socioeconómica, que en palabras de Tichenor, Donohue y Olien (1970) a quienes se les atribuye su autoría, la masa receptora no es homogénea, sino que las condiciones de acceso a la información, su selectividad, su almacenamiento y retención son mayores en niveles socioeconómicos altos, en desmedro de las más bajas.
[4] No entendida desde el punto de vista racional y objetivo, sino de mayor argumentación a defender el juicio que emita sobre un tema determinado.